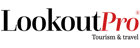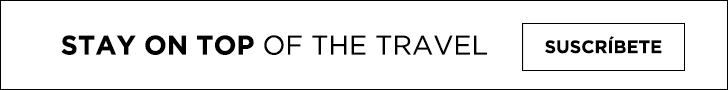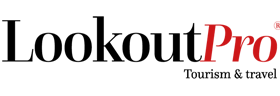Por Caius Apicius
Siempre he estado de acuerdo con esa sentencia que afirma que las comparaciones son odiosas. Lo son. El problema es que parece que la mayoría de la gente es incapaz de evitarlas, y acude a ellas incluso para elogiar lo que le gusta; parece que ese elogio no queda completo si no se incluye una pega a lo que podríamos llamar “la competencia”.
El ejemplo más claro es el de quienes para elogiar al aceite de oliva, que ciertamente merece todos los elogios, demonizan a la mantequilla. ¿Por qué? Una buena mantequilla es una delicia. Yo respeto a quienes desayunan una tostada de pan con aceite; pero creo que desayunar, como yo, una tostada de pan con mantequilla (y mermelada) se merece el mismo respeto.
Desde hace algún tiempo escucho alabanzas a los vinos elaborados con la elegante variedad godello, en la Ribeira Sacra o Valdeorras, así como encendidos elogios a los blancos del Ribeiro. Me alegro muchísimo de que estos vinos alcancen el aprecio general y empiecen a estar entre los mejor considerados.
Pero no entiendo por qué, para ensalzar estos vinos, hay que criticar a los albariños. Funesta manía de comparar, de verdad. Hay sitio para todos.
Mi edad me permite apreciar cómo han evolucionado los vinos gallegos (y los otros, pero me ceñiré a los de mi tierra) hasta llegar a esta Edad de Oro. Me encantaría que, quien pueda, hiciera ese ejercicio de memoria y contase a quienes no pueden tenerla lo que eran y lo que son esos vinos.
Regreso a mi primera juventud. Bebíamos Ribeiro. En tazas de loza. El vino era turbio, ácido, muchas veces con un acusado olor a manzanas (aquellas malolácticas, cuando se hacían, dejaban mucho que desear). Nos gustaba; a lo mejor era porque era lo que había. Alrededor de la veintena empecé a oír hablar del albariño, centrado en Cambados; también de los vinos del Rosal.
Entonces, las chicas lo pedían en plural; no es que pidieran varios vinos, sino que solicitaban “un rosales”. Era un vino espumoso, que más bien se parecía a un blanco con gaseosa. Pero a las mozas les gustaba. En cuanto al godello, ni estaba ni se le esperaba; en algunos bares de la ribera del Sil, si uno pedía un vino, le daban a elegir entre “país” o “godello”, y la gente, mayoritariamente, elegía “país”.
Vinos, todos, de andar por casa, por mucho que a Cunqueiro le gustasen, o dijera que le gustaban, Cunqueiro fabuló un mundo inexistente respecto a los vinos galaicos. Pero a lo mejor fue ese contar virtudes que no había, pero que podría haber, lo que desencadenó la revolución.
Que empezó, que no lo olvide nadie, con los albariños de las Rías Baixas y su flamante Denominación de Origen. Ése fue el “big bang” del vino gallego moderno. Los albariños resultaron ser unos vinos maravillosos, con una regularidad que nunca habían tenido; antes, abrir una botella de albariño era una lotería; hoy, como mucho, puntualizamos matices del vino.
Los albariños, Rías Baixas, fueron la locomotora que tiró de los otros vinos gallegos. Supongo que en las otras D.O. tarde o temprano, se habría llegado a parecidas reflexiones y resultados; pero las cosas fueron como fueron, y los albariños de las Rías Baixas pusieron a Galicia en el mapa del vino de calidad.
Ahora se suman esos blancos, y asoman la cabeza algunos tintos. Insisto: me alegro mucho. Pero los albariños, por los que empezó todo, siguen ahí, con su extraordinaria calidad. Por supuesto, unos años son mejores que otros; en el concurso de este año se cató la cosecha del 16, que el Consejo Regulador había calificado de excelente. Como veterano catador en ese concurso (29 años ya) doy fe de que lo es.
Por no hablar de las cotas de calidad excelsas que alcanzan esos albariños que esperan en acero tres años para salir a la luz convertidos en vinos de una categoría que mira cara a cara a cualquier otro blanco de la Cristiandad. Quede claro que no digo que sea mejor que tal o cual zona; digo, sólo, que es muy bueno. Es la diferencia.
Yo soy bebedor de blanco, normalmente. Me gustan los albariños. Me gustan los godellos. Me gustan algunos ribeiros. Me encantan los chardonnays, sobre todo los grandiosos Montrachet borgoñones. Disfruto muchísimo con los vinos del Rhin, esos maravillosos riesling. Y más, claro, aunque no muchos más. Pero no comparo. Entre otras cosas, porque son incomparables: no se pueden comparar cosas distintas. Es, además, injusto.
Así que disfruten ustedes de sus tostadas con aceite, pero no me amarguen la mantequilla. Digan maravillas de los ribeiros, de los godellos; pero no menosprecien a los vinos con los que empezó todo: los albariños. Que no hay que olvidar nunca que de bien nacidos es ser agradecidos, y el albariño de las Rías Baixas se merece, además de nuestra admiración y aprecio, nuestro agradecimiento. Nunca lo olviden