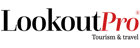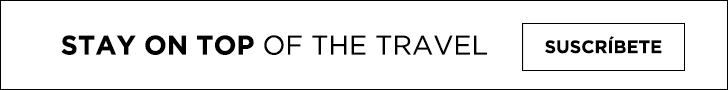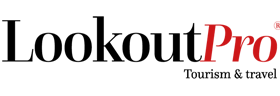El constante incremento en la llegada de turistas que experimenta desde hace años empieza a ahogar a Oporto, transformada en un parque temático en el que la gastronomía y los comercios históricos están al servicio del selfi.
Un paseo por el centro basta para comprender la magnitud del cambio, que hace que se acumulen los autobuses turísticos en su avenida principal, pasto de restaurantes que prometen la afamada francesinha, el plato estrella de Oporto, por menos de doce euros; el doble de lo que cuesta en los barrios populares.
En las mesas, comensales a todas luces extranjeros, parapetados con voluminosas cámaras de fotos o palos selfi para inmortalizar el sandwich o su paso por los otros imprescindibles de la ciudad: la Ribeira, con sus apretadas fachadas de colores, o la librería Lello, cada día con filas de media hora de espera.
“Aquí hace unos años no se encontraba prácticamente nadie en la ciudad, y ahora hay un mundo de personas. Basta ir ahí, a la librería Lello, y ve una fila de 100 metros para visitar la tienda”, admite a Efe Jaime Freitas, residente en Oporto desde que nació hace 71 años.
Freitas asume que el turismo es “la gran fuente de ingresos de la ciudad”, aunque a un precio que a veces se le antoja demasiado elevado.
“Ha tenido un lado negativo, que es expulsar a las personas que viven en la ciudad, expulsarlas de casa para hacer hostales y residencias ligadas al turismo”, dice, en alusión a la explosión del Airbnb en el centro portuense, el incremento de los alquileres y la salida de muchos residentes a la periferia.
Solo durante 2018, los alquileres se encarecieron un 20 % en Oporto; aquí la renta mensual por un apartamento de una habitación en el centro ronda los 800 euros, doscientos euros superior al salario mínimo luso e inasumible para la mayoría de la población.
La situación ha generado movimientos de protesta, mientras las autoridades locales, que niegan que haya una burbuja inmobiliaria, acaban de anunciar un proyecto de hasta 400 viviendas “de renta accesible para la clase media” y residencias universitarias que tratan de paliar el principal agobio de los ciudadanos.
No es lo único que ha cambiado en Oporto en los últimos años, donde el pequeño comercio, alma de esta ciudad de 214.000 habitantes, también empieza a perder sus piedras angulares.
El último caso es el del célebre “Café Progresso”, que presumía de ser el “café más antiguo de Oporto” y que acaba de pasar a manos del afamado chef luso José Avillez, con estrellas Michelín, quien lo reabrirá con una potente remodelación y bajo el nombre de “Cafeína Downtown”.
Los vecinos no se hacen ilusiones: será el enésimo “gastrobar”, pronostican.
“La gastronomía característica de la ciudad ha sido un poco adulterada”, apunta Freitas, quien dice que ahora solo ve comer “francesinhas de mala calidad, con la salsa de mala calidad, y patatas fritas y hamburguesas”.
Pero al margen de los residentes, otros portugueses valoran el impresionante aumento del turismo, que hace que anualmente visiten Oporto más de 1,6 millones de personas.
“Hay mucha cosa que está cambiando. Aún están los paseos estropeados, los parques también están siendo reformados. Está cambiando, lentamente, pero para mejor”, considera Isabel, residente en la cercana ciudad de Braga, que suele pasear los fines de semana por Oporto.
A su lado, una fila espera para probar las delicias locales; casi nada parece escapar de las colas, ni las atracciones turísticas ni los más “tradicionales” restaurantes de la ciudad, tampoco los puentes que cruzan a la otra orilla, donde se ubican las fábricas del dulce vino de Porto.
El atasco gigante en el que se ha convertido la ciudad solo encuentra, de hecho, una excepción: el Hard Rock Café, aparente local emblema del turista que no renuncia a la hamburguesa y que, irónicamente, tiene su entrada siempre vacía.